Rodrigo Fernández Ordóñez
“…pero el descubrimiento de La Vorágine, entre otras, nos abrió el panorama, fue de donde surgió Anaité, después de una serie de visitas y de cacerías en el Petén, en las vacaciones íbamos un mes, existía una población nómada, que era la que cortaba el chicle y la madera, ya casi no había monterías en Guatemala, habían desaparecido en los años treintas, pero hay historias muy famosas de gente que trabajó en esas monterías…”
Mario Monteforte Toledo.
Pájaros feos que cantan.
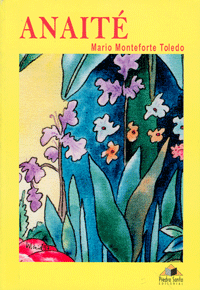 No hay duda que todo libro tiene su momento. Anaité, la primera novela de Monteforte Toledo, (ese gigantesco hombre de la Ilustración perdido en el trópico), llevaba años esperando ser leída en un rincón de mi biblioteca, el mismo en donde esperan su turno otras novelas guatemaltecas mezcladas con otras que ya han sido oportunamente espulgadas. Fue cuestión de tomarla y no dejarla hasta agotar la última página. Aunque eso no dice mucho en realidad, dado que soy lector obsesivo. Por eso, para aclarar la mente me senté a escribir esta reseña. Para justificar mi entusiasmo y rumiar esa sensación de cálida satisfacción que me asalta cada vez que termino de leer un buen libro, y así poder recomendarlo con la conciencia tranquila.
No hay duda que todo libro tiene su momento. Anaité, la primera novela de Monteforte Toledo, (ese gigantesco hombre de la Ilustración perdido en el trópico), llevaba años esperando ser leída en un rincón de mi biblioteca, el mismo en donde esperan su turno otras novelas guatemaltecas mezcladas con otras que ya han sido oportunamente espulgadas. Fue cuestión de tomarla y no dejarla hasta agotar la última página. Aunque eso no dice mucho en realidad, dado que soy lector obsesivo. Por eso, para aclarar la mente me senté a escribir esta reseña. Para justificar mi entusiasmo y rumiar esa sensación de cálida satisfacción que me asalta cada vez que termino de leer un buen libro, y así poder recomendarlo con la conciencia tranquila.
Anaité se desarrolla en una geografía nada extraña para mí. La selva petenera y sus innumerables ríos los había recorrido yo en las páginas de Guayacán y Carazamba de Virgilio Rodríguez Macal, en donde nombres como Río La Pasión, Usumacinta, Sayaxché, o Río Santa Amelia me trasladaban fuera del cuarto en donde tumbado en la cama devoraba las aventuras de los protagonistas. Estos libros me entusiasmaron de tal forma que al momento de haber reunido una pequeña suma de dinero me lancé un viaje de 12 horas (eso se tomaba el bus antes de terminarse la carretera Guatemala-Flores) para conocer estos remotos lugares. Esa primera vez tan sólo fue San Benito, Flores y Santa Elena. Flores era entonces una isla polvorienta de tejados rojos y muchas cantinas, antes de su recuperación y de convertirse en atractivo turístico. Luego vendrían otros viajes menos rudimentarios hasta que logré visitar el Parque Nacional Sierra Lacandona, a 6 horas de viaje en ruta de terracería saliendo de la Isla de Flores. En total fueron 18 horas de viaje desde ciudad de Guatemala por vías con poco o nada de pavimento. Ese tercer viaje lo hice con mi amigo de aventuras Rodrigo Arias, con el objeto de tomar fotografías de una serie de incendios que había estado arrasando la selva del municipio de La Libertad, allá por 1999. Guardarecursos del CONAP nos llevaron en un pickup hasta una remota aldea llamada Villa Hermosa en el corazón del parque. Allí nos instalamos en una carpa clavada en la ladera de una colina y de allí salimos durante tres días acompañando a los personeros del CONAP a supervisar la selva y a dirigir a los helicópteros que derramaban sus cargas para sofocar los fuegos. Eran horas de subir y bajar colinas de verde brillante, con un calor sofocante. Horas de caminar por estrechas veredas rodeadas de espesa vegetación. Horas de andar sin hablar, cargando cada uno una mochila de lona con quien sabe cuántos litros de agua para los hombres de la columna y una mochila pequeña con comida. El tercer día, el último que podíamos quedarnos, los guardarecursos nos hicieron caminar largas horas casi sin parar, gastándonos bromas y burlándose de nuestra desfalleciente mirada sólo para anunciarnos victoriosamente desde una empinada colina que al fin habíamos llegado al Usumacinta. Un ruido descomunal y una línea plateada que corría a nuestros pies. “Allá, al otro lado está México”, nos dijo uno de ellos; “Estamos en el vértice cero del mapa”, nos dijo otro. Nos derrumbamos bajo una sombra a ver el río y a escuchar su torrente durante unos minutos. Cuarenta, quizás. Luego, a caminar de regreso al campamento. Tal vez por esa experiencia me devoré las 153 páginas de mi edición en dos sentadas a leer.
La novela discurre en las riberas del río Usumacinta y un afluente no menos poderoso, el Anaité, en unos años que a nosotros en el tiempo se nos antojan remotísimos como el mismo corazón de la selva: los años de la gran depresión. Llama la atención que pese a ser la primer novela de Monteforte tenga tanta fuerza narrativa. Sus frases son bien elaboradas y contundentes: “Aquí todo es hijo del río; los árboles, el horizonte, llegan hasta el agua. El río es el último destino”, “Estos hombres se van volviendo selva. Para no morir como los árboles podridos, se vengan de un mundo que los lleva a donde quiere, un mundo que no pueden domar y por eso lo destruyen”; “¿Una vida? ¡Bah! Era sólo una ráfaga en el calendario demente de la selva” o “…sintió frío, un frío que emanaba de adentro, como el que corta el cuerpo después de los desvelos”. Es una novela casi sin trucos literarios. Su narración es limpia y certera. La historia narra las condiciones de las monterías y los traslados de madera por las venas fluviales desde la selva hasta Puerto Obregón, en el Golfo de México. No está llena de peligrosas aventuras como Guayacán, en donde las descripciones de las partidas de caza o las “lagarteadas” nocturnas mantienen en vilo al lector. Es más bien una narración tensa, poderosa, la que dicta las emociones. El ambiente de violencia de una tierra remota y sin ley es el que marca el paso de la lectura.
“Y se encaminó hacia la champa. Apenas había andado unos pasos, el estampido de un tiro hizo temblar las hojas. Rafael se volvió atónito; a una distancia inverosímil de donde él caminaba, un hombre se revolcaba entre el césped exhalando su último quejido; había soltado el machete que momentos antes levantara a mansalva sobre la cabeza de Rafael. Pancho Luna, inmóvil, sostenía aún en la mano una escuadra 45. Todos estaban como petrificados.”
Los personajes también suman tensión. La agresividad y mal humor de Rafael, el buen humor de don Juan Ross, exiliado beliceño, la mirada fresca de Jorge, el nuevo, recién llegado, a quien todo le sorprende en ese mundo tosco y salvaje. Es la historia de la soledad de estos hombres que se perdían en la selva por años, para salir endurecidos, sin alma, carcomidos por los esfuerzos, los sacrificios, y con una discutible fortuna. El doctor Wood, alcoholizado, violento, “hacía trizas el español y contaba una historia muy confusa de su llegada al país. Varias mujeres que con él habían vivido abandonándolo por la muerte o por pan menos duro, habían olvidando bajo sus champas cinco o seis niños, que crecían como animalejos del bosque…” o Tavín Almada, quien “Había hecho los trabajos más duros y había amasado dinero lagarteando, revendiendo mercancías”, son ejemplos de hombres forjados en la enfermedad tropical y en el trabajo extenuante de la jungla. En este espacio de inmensidad amenazante hay poco espacio para las mujeres. Apenas aparecen por ciertas páginas y con cierta aura de pecado, incitando al hombre a cometer excesos. En cierta forma, y aunque se revuelque en su tumba del Cementerio General, en esta novela Monteforte es puritano como la doctrina cristiana que ve a la mujer como fuente de pecado. Toda mujer que aparece en las páginas de esta novela trastoca el delicado equilibro de este mundo de hombres.
Sumado a la tensión de las relaciones de los personajes, está la tensión del ambiente natural. Todo acecha en la selva. Las nahuyacas, los mosquitos, el chechén, los tigres, el río, el calor, las lluvias torrenciales, las crecidas…
“Jorge no podía apartar los ojos de un hombre entrapajado. Tenía la cara muy hinchada; sus ojillos manaban un llanto constante; los labios caían hacia el precho. El hombre estaba medio echado sobe un tronco y miraba imbécilmente a los extraños.
Don Pepe reparó en la sorpresa de Jorge.
-Este baboso cortó chechén la semana pasada –dijo tranquilamente como si sucediera todos los días-. Es un árbol manchado de negro, con la leche mala y emponzoñada; hasta la sombra es cabrona.”
“Jorge dio un salto: a unos pasos de donde había soñado el sueño despierto de todos los que van a principiar algo grande, erguía la cabeza una culebra atabacada, con rombos negros sobre el lomo (…) –Por acá don Jorge- dijo mientras el filo decapitaba los matorrales-, no se para uno a gusto más que donde ya trabajó.”
No obstante haber sido escrita hace 76 años, sorprende su actualidad. Todavía esas zonas son tierra de nadie (más ahora con la presencia de narcotraficantes que se parecen sospechosamente a ese misterioso cacique que reina el lado guatemalteco del bajo Usumacinta, llamado simplemente por su apellido: Vergara) en las que la violencia es la ley que se impone. Las autoridades envían a sus emisarios sólo cuando pasa algo, y llegan, levantan actas, entrevistan, cumplen formalidades y se van. Como ahora. Y apenas del otro lado del río, en México hay gobernadores, soldados, juzgados y cárceles. Los personajes de la novela que cuentan en su haber estancias en prisión, fueron capturados y castigados en el lado mexicano de la selva. Guatemala se antoja una mera presencia oscura, una cárcel lejana en sí misma, en la que todo se soluciona a golpes de machete o disparos de escopeta. “Está mejor así, pienso yo. Ojalá no vengan jamás autoridades por estos parajes donde con todo y todo los hombres son mejores que en otras partes”, dice el beliceño Ross en dado momento.
En la novela también hay nazis (Otto Holzen, que desprecia a Guatemala y México, pese a que de sus selvas arranca su riqueza), hay comunistas que celebran mítines en la plaza de Tenosique. Hay patrullas del ejército guatemalteco que aparecen y desaparecen, como fantasmales emisarios de la dictadura ubiquista. Y la selva siempre presente, es quizás el personaje menos apreciado, pero que se impone durante la narración:
“Medianoche. La mula patalea nerviosamente y trata de reventar la soga. Se levantan las aves chillando y crujen los matorrales con las bestias salvajes en fuga. Los indios despiertan a sus compañeros. Una negra mancha ha principiado a invadir el calvero; es la arriera, la voraz hormiga nómada de las selvas vírgenes. La ruta que lleva, completamente talada, se reconoce muchos días. Por un tronco tumbado, las hormigas cruzan el arroyo durante largas horas, mientras los hombres, pasado el susto, se instalan más arriba tratando de conciliar el sueño.”
“Un viejo tractor que en tiempos de bonanza había querido usar Agua Azul para abrir una carretera a Tenosique, se desintegraba bajo las plantas trepadoras.”
En la vida real, Monteforte Toledo hizo varios viajes a esta remotísima región, entrando por el Ixcán, y en una de esas expediciones regresó con varios lacandones a la ciudad de Guatemala, que fueron expuestos, cual animales de zoológico en una jaula durante la Feria de Noviembre, en conmemoración del cumpleaños de Jorge Ubico, el dictador de turno, capítulo de la vida a la que Monteforte no hizo mención (al menos que yo haya encontrado) posteriormente. Pero no le resta ni un ápice a la fuerza de su novela, a ese mundo remoto de hombres que iban a buscar la riqueza dejando el alma empeñada en esas oscuras espesuras.
El libro:
Monteforte Toledo, Mario. Anaité. Editorial Piedra Santa, Guatemala: 1998.
